¡QUÉ NO TE LO CUENTEN! ABIERTAS LAS COLABORACIONES.
Día Mundial de la Salud Internacional
Cuando el bienestar en un derecho, NO un privilegio
El Rincón de Keren
4/14/20256 min read
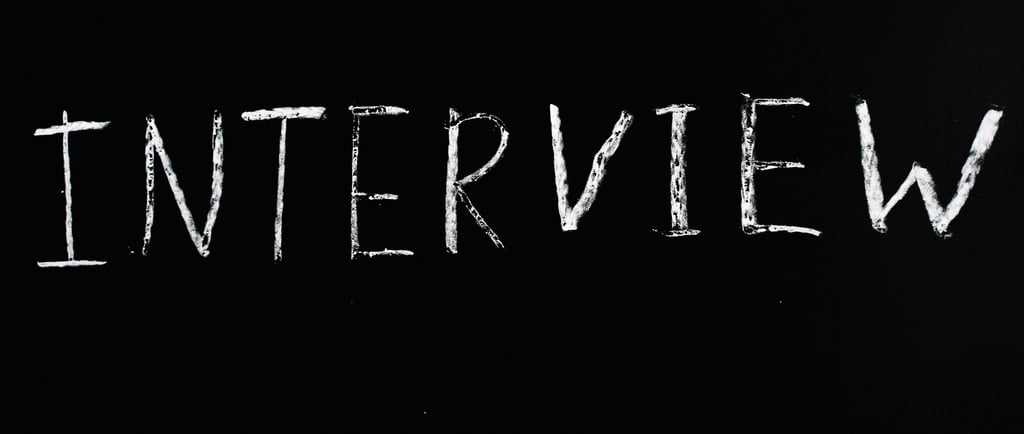
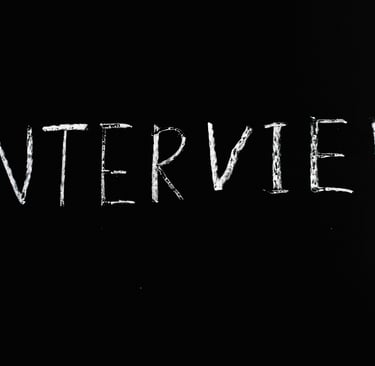
Una mirada a la salud y las esctructuras desde el punto de vista de Desirée Bela-Lobedde
SALUD Y ESTRUCTURA
Salud y estructuras: cuando el bienestar es un derecho, no un privilegio
La salud no es solo una necesidad biológica, es una demanda urgente de justicia social. En un mundo donde el bienestar se ha convertido en una de las mayores preocupaciones globales, estamos en un momento decisivo: o avanzamos hacia una sociedad que priorice el cuidado colectivo, o seguimos perpetuando desigualdades que hieren profundamente a quienes habitan sus márgenes.
¿Por qué insistimos en hablar de salud? Porque es clave para sostenernos en el día a día, para relacionarnos, para crecer en lo personal, en lo profesional, en lo familiar y en lo social. Pero esta salud —mental, emocional, física— debe ser accesible para todas las personas, sin distinción de origen, etnia, situación económica o estatus legal.
Hoy más que nunca, urge garantizar que ninguna comunidad, especialmente las racializadas, africanas, afrodescendientes o en situación de pobreza, quede fuera del acceso a servicios médicos, y muy especialmente, al acompañamiento psicológico. No se trata solo de infraestructura, sino de sensibilidad, de enfoques culturales, de espacios seguros donde se pueda hablar, desahogar, sanar.
Sabemos que las estructuras políticas, los sistemas económicos y los prejuicios históricos han generado barreras que afectan directamente a la salud mental de quienes viven en la periferia del sistema. Las personas sin papeles, sin trabajo estable, sin redes de apoyo institucional, sufren las consecuencias de un modelo que decide quién merece bienestar y quién no.
Por eso es crucial hablar de acceso al empleo digno, de servicios psicológicos asequibles y culturalmente competentes, de políticas que escuchen y entiendan las realidades de quienes han sido históricamente ignoradas. Y sobre todo, es necesario escuchar a quienes están en el centro de estas luchas: activistas, terapeutas, entidades comunitarias, personas que acompañan desde la empatía, el saber situado y el compromiso.
Como decía Audre Lorde: “Nuestro silencio no nos hará libres.” Y por eso, desde este espacio, nos negamos a callar. Creemos en la palabra que denuncia, en la voz que propone y en la acción que transforma.
En esta entrevista, nos adentramos en una conversación urgente: la relación entre salud y estructura política, dentro y fuera de los marcos institucionales. Porque entender es el primer paso para actuar.
LEE LA ENTREVISTA AQUÍ QUE HEMOS REALIZADO A DESIRÉE BELA-LOBEDDE
1. ¿Qué es la Salud Mental para ti?
Para mí, la salud mental va mucho más allá de la ausencia de trastornos o condiciones psicológicas concretas. Es un estado de bienestar donde podemos desarrollar nuestro potencial, afrontar las tensiones de la vida y contribuir a nuestra comunidad desde nuestra plenitud.
2. ¿Cómo sería una buena Salud Mental de una persona afrodescendiente en la actualidad?
Una buena salud mental para una persona afrodescendiente implicaría contar con herramientas para procesar el trauma racial sin que esto consuma su energía vital. Significaría poder navegar espacios predominantemente blancos sin tener que constantemente explicar o justificar su existencia. Incluiría acceso a profesionales de la salud mental culturalmente competentes y con conocimientos de la incidencia del racismo en la salud mental. Y, fundamentalmente, poder desarrollar una identidad racial positiva en una sociedad que frecuentemente nos devuelve imágenes negativas sobre nosotras mismas.
3. ¿Qué impedimentos hay en una persona afrodescendiente para que esto se cumpla con respecto a las personas blancas?
Los impedimentos son múltiples, pero no están en la persona afrodescendiente, o no únicamente: falta de profesionales que entiendan las experiencias específicas de racismo, normalización del racismo cotidiano (los llamados microrracismo), estrés racial crónico que produce un desgaste que personas blancas no experimentan, invisibilización de nuestras realidades en los estudios sobre salud mental o la patologización de nuestras respuestas normales ante el racismo. A esto se suma la carga económica adicional que supone el acceso a servicios privados de salud cuando el sistema público falla.
4. ¿Se habla lo suficiente de la Salud Mental?
Definitivamente no. Y cuando se habla, rara vez se incluye la dimensión racial. Los efectos del racismo sobre nuestro bienestar psicológico siguen siendo desconocidos o invisibilizados, tanto en espacios generalistas como dentro de nuestras propias comunidades. Existe un doble estigma: hablar sobre salud mental y nombrar el racismo como factor determinante. Necesitamos urgentemente más conversaciones honestas sobre cómo las experiencias de racismo impactan nuestra salud mental.
5. ¿En cuestión de Derechos Humanos todavía hay algo que reparar/reivindicar?
Absolutamente. Seguimos enfrentando violaciones sistemáticas de derechos que pasan desapercibidas por estar normalizadas: perfilamiento racial y la relación con los sistemas policial y judicial, discriminación en acceso a vivienda o atención sanitaria, brechas educativa y laboral alarmantes. El derecho a la salud, incluida la mental, sigue siendo vulnerado cuando los servicios no están adaptados a nuestras realidades específicas. No podemos hablar de pleno respeto a los Derechos Humanos mientras persistan estas disparidades.
6. ¿Actúa la discriminación a la hora de encontrar trabajo?
Sin duda. Está ampliamente documentado que personas con nombres identificados como no occientales reciben menos llamadas para entrevistas que aquellas con nombres tradicionalmente españoles, aun con idénticas cualificaciones. Cuando conseguimos entrar en espacios laborales, nos enfrentamos al hecho de tener que trabajar el doble para conseguir la mitad. Y no solo persisten los techos de cristal que limitan nuestro acceso a puestos de dirección, sino que luchamos para eliminar un suelo pegajoso que nos impide, en muchas ocasiones, alcanzar incluso puestos técnicos intermedios.
7. ¿Son los currículos los que hacen que las empresas no escojan a una persona negra o racializada aun teniendo estudios iguales o superiores?
No es cuestión de currículos, sino de prejuicios. Estudios demuestran que con currículos idénticos, las personas identificadas como racializadas tienen significativamente menos posibilidades de ser llamadas. Esto evidencia que no se trata de aptitudes o formación, sino de sesgos conscientes e inconscientes en los procesos de selección que perpetúan la desigualdad.
8. ¿Por qué?
Porque vivimos en un sistema donde la blanquitud es la norma implícita y persisten estereotipos negativos sobre personas racializadas en general y afrodescendientes en particular. El racismo antinegro es muy real. Los sesgos inconscientes llevan a las personas que seleccionan personal a asociar profesionalidad, liderazgo o inteligencia más fácilmente con personas blancas. También existe la tendencia a preferir a quienes se parecen a uno mismo, lo que perpetúa la exclusión cuando los equipos de selección están conformados mayoritariamente por personas blancas.
9. ¿Existe un racismo sistémico que debe cambiarse/modificar/denunciar/reivindicar?
El racismo sistémico existe, y constituye la estructura sobre la que se asientan las instituciones. Como siempre digo, no hablamos de actos individuales. Hablamos de un sistema que produce resultados desiguales para personas afrodescendientes en educación, empleo, vivienda, salud, justicia, etc. Este sistema debe ser desmantelado mediante políticas antirracistas efectivas que aborden estas desigualdades estructurales y reparen los daños históricos acumulados; pero aún estamos muy lejos de eso.
10. ¿Las Instituciones deberían validar, dar visibilidad o incluir a las personas afrodescendientes que luchan por cumplir sus sueños o emprender como agentes que aportan a la sociedad?
Por supuesto. Las instituciones tienen la responsabilidad de reconocer y apoyar el talento y las aportaciones de la población afrodescendiente. Es una cuestión de enriquecimiento social que va más allá de la justicia social: cuando se invisibiliza a una parte significativa de la población, se pierden perspectivas valiosas. La inclusión real va más allá de la tokenización. Supone incorporar nuestros discursos y nuestro liderazgo en todos los niveles de decisión.
11. ¿Cómo?
Lo suyo sería implementar políticas de diversidad con medidas concretas y evaluables. Estableciendo cuotas para garantizar representación en ámbitos de exclusión histórica. Creando programas de mentorización para personas afrodescendientes que quieren emprender. Revisando críticamente los procesos de selección y financiación para eliminar sesgos. Incorporando perspectiva antirracista en políticas públicas. Y fundamentalmente, escuchando a organizaciones y activistas afrodescendientes que llevamos años señalando problemas y proponiendo soluciones que rara vez son aceptadas e implementadas.
12. ¿De qué modo mejoraría la vida y sociedad si fuera equitativa?
Una sociedad equitativa liberaría un potencial humano inmenso actualmente desperdiciado. Para las personas afrodescendientes, significaría poder dedicar nuestra energía a crear e innovar, en lugar de luchar constantemente contra barreras racistas. Veríamos una explosión de creatividad cuando cada persona pueda desarrollarse plenamente. Para la sociedad, representaría un enriquecimiento cultural, económico y social incalculable. Los problemas complejos que enfrentamos requieren diversidad de perspectivas para ser resueltos. Una sociedad equitativa, además de ser más justa, es más resiliente, innovadora y preparada para los desafíos globales.
Entrevista realizada por el rincón de Keren
Desde aquí damos las gracias a Desirée por hacernos un hueco en la apretada agenda para este blog.
EL RINCÓN DE KEREN


