¡QUÉ NO TE LO CUENTEN! ABIERTAS LAS COLABORACIONES.
Día Internacional sobre el Genocidio de Ruanda
La masacre que causó miles de bajas por una disputa de la mano blanca
ANTIRRACISMO
John Jak Becerra Palacios
4/8/20256 min read


SECCIÓN: ANTIRRACISMO
FECHA EDICIÓN: 2/04/25
FECHA DE PUBLICACIÓN: 7/04/25
TEMA: El genocidio de Ruanda
AUTOR: John Jak Becerra Palacios
El Rincón de Keren se solidariza con el pueblo ruandés
La sombra del genocidio negro: Un crimen que no cesa
Hoy, en el Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio en Ruanda, evocamos uno de los eventos más atroces de la historia reciente del continente africano. Entre abril y julio de 1994, más de 800.000 personas fueron brutalmente asesinadas en un exterminio sistemático. Sin embargo, reducir este horror a una serie de eventos aislados sería un error. Para entender su origen, es imprescindible analizar las raíces históricas del colonialismo y el racismo, dos monstruos de mil cabezas que han dictado el destino de los pueblos oprimidos.
Colonialismo y la fabricación del odio
Ruanda, como tantas naciones africanas, no nació dividida, sino que fue fragmentada por la lógica perversa del poder colonial. Durante el dominio belga (1916-1962), la administración colonial impuso una jerarquización racial que favoreció a los tutsis sobre los hutus, una distinción artificial que alimentó el resentimiento y pavimentó el camino hacia el genocidio.
Los colonizadores no solo reescribieron la historia de Ruanda con su tinta venenosa, sino que inyectaron en sus estructuras sociales la semilla de la discordia. La política belga de gobernar a través de la división creó un caldo de cultivo para el odio, transformando diferencias sociales en identidades irreconciliables. Cuando la independencia llegó en 1962, los hutus tomaron el poder y el péndulo de la opresión se invirtió violentamente. Las décadas siguientes estuvieron marcadas por persecuciones, represalias y un creciente sentimiento de venganza.
1994: la ejecución de un genocidio anunciado
El 6 de abril de 1994, el asesinato del presidente hutu Juvénal Habyarimana fue la chispa que encendió la maquinaria del exterminio. El gobierno, las milicias Interahamwe y sectores extremistas de la sociedad ruandesa pusieron en marcha un plan de aniquilación total contra los tutsis y los hutus moderados. Se instalaron puestos de control en las calles, donde la identificación étnica era una sentencia de muerte. Machetes, rifles y violaciones sistemáticas fueron las armas de una masacre inhumana.
Más allá de los perpetradores directos, hay silencios cómplices que pesan sobre la conciencia internacional. La ONU, debilitada por la burocracia y la indiferencia de las potencias mundiales, fracasó en su misión de paz. Francia, en su afán de proteger sus intereses geopolíticos, brindó apoyo al gobierno hutu, mientras que Estados Unidos y Bélgica se limitaron a evacuar a sus ciudadanos. La historia del genocidio de Ruanda no solo es la historia de la barbarie, sino también la historia de una humanidad que miró hacia otro lado mientras un pueblo entero era masacrado.
Racismo, colonialismo y la perpetuación de la opresión
El genocidio de Ruanda es solo una manifestación de un patrón sistemático de genocidio racial, un fenómeno que se extiende por el mundo bajo diferentes formas. En América Latina, el racismo estructural ha sido el arma silenciosa de un exterminio progresivo contra los pueblos afrodescendientes. En Colombia, la masacre de Bojayá en 2002 es una de las tantas heridas abiertas que revelan la intersección del racismo, el conflicto armado y la exclusión sistemática.
El 2 de mayo de aquel año, paramilitares de extrema derecha utilizaron a la población de Bojayá como escudo humano en un enfrentamiento con las FARC. La guerrilla lanzó un cilindro bomba que impactó contra la iglesia donde se refugiaban los civiles, dejando 119 muertos y 53 heridos. Esta masacre no fue un hecho aislado, sino parte de un entramado de violencia racializada que ha marcado la historia de las comunidades afrocolombianas.
A esto se suma el genocidio estadístico: el censo realizado durante el gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia, invisibilizó a millones de afrodescendientes, negándoles no solo su existencia en los registros oficiales, sino también el acceso a derechos fundamentales. Borrar a un pueblo del censo es un acto de violencia silenciosa, un genocidio burocrático que perpetúa la exclusión y la marginalización.
La memoria como resistencia
El racismo es un genocida perpetuo y el colonialismo, su cómplice inquebrantable. Ambos operan con la misma lógica de dominación que justificó la trata transatlántica de esclavos, que diseñó los apartheid y que hoy sigue manifestándose en la violencia estructural contra los pueblos racializados negativamente.
El borrado de la memoria histórica es una táctica de los opresores, pero la resistencia radica en recordar, en nombrar, en escribir la historia desde las voces de quienes han sido silenciados. Hablar del genocidio contra el pueblo negro no es un ejercicio de nostalgia ni de victimización, sino un acto de justicia. Porque el olvido es la tumba definitiva y la memoria, nuestra única posibilidad de redención.
Conclusiones: La herida abierta del colonialismo y la supremacía blanca
El colonialismo no es solo un capítulo del pasado, sino una estructura enraizada que sigue devastando las vidas de las personas de origen africano y de la diáspora en todo el mundo. La historia de Ruanda es solo una de las tantas pruebas de cómo la intervención colonial creó artificialmente divisiones étnicas, implantó jerarquías raciales y fomentó la violencia entre pueblos hermanos. Pero la tragedia de Ruanda no es un caso aislado; es un eco de siglos de dominación, explotación y genocidio que se ha replicado en distintas formas, desde la esclavización forzada hasta el racismo institucional contemporáneo.
El psicólogo y filósofo panafricanista Amos Wilson lo advirtió con una aguda claridad: la supremacía blanca no solo ha deshumanizado al hombre negro, sino que ha trabajado sistemáticamente para su subordinación, tanto física como psicológica. A través de la imposición de valores eurocéntricos, la negación de la historia africana y la destrucción de estructuras de poder autónomas, se ha intentado borrar la identidad y la agencia de los pueblos afrodescendientes.
La diáspora africana ha experimentado esta opresión de diversas maneras: en América Latina, el racismo estructural ha marginado a comunidades enteras, negándoles acceso a derechos fundamentales y perpetuando ciclos de pobreza y violencia. En Estados Unidos, el sistema carcelario y la brutalidad policial reflejan la continuidad de la esclavización en formas más sofisticadas. En Europa, la narrativa colonial sigue justificando la discriminación y el desprecio hacia migrantes africanos y afrodescendientes.
Nada de esto es casualidad. Todo está conectado. La maquinaria colonial sigue operando bajo nuevas máscaras: el neocolonialismo económico, el genocidio estadístico, la manipulación de la memoria histórica. La invisibilización de los crímenes coloniales no solo perpetúa la impunidad, sino que refuerza la idea de que el sufrimiento del pueblo negro es un "daño colateral" en la historia de la humanidad. Pero no lo es. Es un crimen sistemático, deliberado y sostenido.
Para comprender a fondo el papel del colonialismo en las atrocidades cometidas contra Ruanda y el resto del continente africano, es crucial explorar cómo la supremacía blanca diseñó estas estructuras de opresión. Un excelente punto de partida es el documental "Raíces coloniales del genocidio en Ruanda", elaborado por el canal de televisión pública alemán DW en español y disponible en YouTube. Este documental permite ver con claridad la conexión entre el pasado colonial y la masacre de 1994, revelando las profundas cicatrices que aún marcan la historia de África.
La lucha por la justicia y la dignidad del pueblo negro es una tarea histórica. Mientras el colonialismo y sus secuelas sigan determinando el presente, el genocidio, en sus múltiples formas, continuará siendo una amenaza constante. Es deber de quienes entienden este legado denunciarlo, combatirlo y exigir reparaciones. Porque la memoria es resistencia, y la verdad es la primera arma contra la opresión.
Les invitamos a leer la reseña sobre el libro MURAMBI
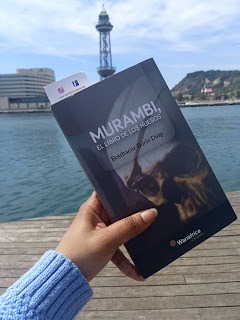
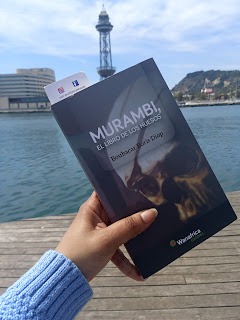
MURAMBI, El libro de los huesos
